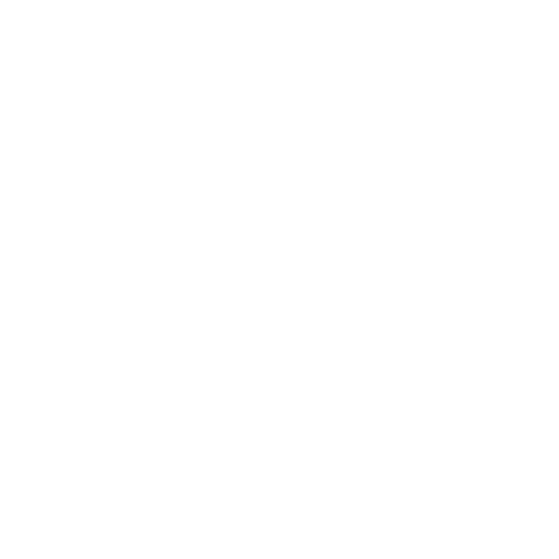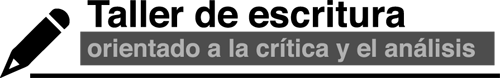Las formas tecnológicas de la imagen en movimiento han desarrollado, desde la aparición del súper 8 como cámara transportable de uso doméstico, la posibilidad de registro de momentos cotidianos y eventos sociales, pero también para los cineastas profesionales, el manejo de planos, flexibilidad en los movimientos, encuadres, y narrativas nuevas.
A partir de allí, la evolución en los soportes para registro de imagen y sonido no ha parado de transformarse, hasta llegar hoy a las cámaras de última generación totalmente digitales y portátiles.
- Texto aparte
Súper 8: Formato cinematográfico que utiliza película de 8 mm de ancho. Nace en la década de 1960 con el objetivo de un mercado doméstico y amateur que permita el registro de imágenes en movimiento de escenas familiares. Con el paso del tiempo los cineastas se fueron apoderando de las ventajas del mismo, e incluso ya con las cámaras portátiles digitales, el formato es utilizado para distintos tipos de experimentación con la imagen. Para saber más consultar en: formato cinematográfico que utiliza película de 8 mm de ancho.
En EE. UU. en la década de 1960 surge el videoarte como una instalación artística de experimentación ligada al desarrollo de los medios masivos, el auge de la televisión y el arte conceptual como movimiento en plena ebullición. Con el auge del video en la década de 1980, dicha práctica, así como las videoinstalaciones se convierten en obras recurrentes en varios lugares del mundo.
La captura de imágenes en movimiento, que permiten la configuración de un tiempo y un espacio a través del montaje, y la creación de un sentido sobre aquello que se registra, desde siempre ha sido una de las experiencias más enriquecedoras para observar el pasado y el presente en las huellas impresas en las imágenes captadas. Si bien la evolución de la tecnología aporta la facilidad del soporte para su uso, debemos considerar como primeras experiencias artísticas de registro de imagen a las “sinfonías de ciudad” o “sinfonías urbanas”, surgidas en la década de 1920, con el objetivo de exponer la ciudad como espacio a ser observado desde el arte del cinematógrafo.
Un ejemplo de ello es A propósito de Niza (1930), de Jean VigoJean Vigo (1905-1934), de origen francés, y Dziga Vertov (1896-1954), documentalista ruso, son considerados cineastas claves para entender la evolución del lenguaje cinematográfico. Ambos autores experimentan con la cámara y sus posibilidades expresivas proponiendo una mirada crítica sobre el mundo en el que viven. Para leer más: Jean Vigo <www.docacine.com.ar> y Dziga Vertov <docacine.com.ar>., que representa la ubicación de la rutina en la ciudad, sus movimientos, espacios y relaciones entre los ciudadanos. Con un alto compromiso político, Vigo, se propone mostrar en este filme una Francia escindida entre la clase alta, sus viajes, fiestas y costumbres, y la clase obrera muchas veces sumida en la pobreza. Para ello, fragmenta las imágenes, las compone y descompone, las hace dialogar con una propuesta de montaje original y ligada a los principios del cine de Dziga Vertov, otro gran documentalista de la época, a la teoría del montaje de Les Kuleshov y a todo el cine ruso fundador de ese momento.
-

Fragmento de A propósito de Niza.
Ver video
Este tipo de manifestaciones incipientes y novedosas a principios del siglo XX, ha dado lugar a múltiples variables, que sin duda encuentran allí su raíz, pero que han mutado las maneras de considerar la experimentación con la imagen y sus posibilidades narrativas. De ahí que el video o el arte electrónico digital se han transformado en una escritura con códigos propios, que como lenguaje tiene una historia socio cultural, y como forma un sentido de apropiación del mundo.
La crítica en sus análisis respectivos sobre las manifestaciones de esta corriente artística debe considerar lo novedoso de las puestas, pero también los hilos que unen a la historia, de tal modo que las videoescrituras, como formas expresivas unen a la imagen con los principios de la literatura, la poesía, el teatro, la música e incluso la televisión.
Las primeras sinfonías de ciudad, se convierten en un objeto doble: una obra de arte, y una crítica social. Esta condición dual que incluye a la crítica como acción en su procedimiento creativo debe ser considerada como el desafío de comprender las formas humanas y sus comportamientos.
La ciudad es un territorio a ser explorado como lo es el cuerpo, y el crítico debe, como la figura del Flâneur benjaminiano, recorrer los detalles que conforman cada rincón de los espacios sociales de sentido, ya que el arte es también una construcción socio cultural y simbólica.